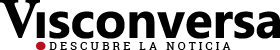A propósito del derribo de estatuas

Algunos intelectuales estadounidenses, como el profesor de la Universidad de Kansas, David Farmer, consideran que se está llegando a un momento de inflexión en su país porque “decenas de millones, si no cientos de millones, de estadounidenses se plantean preguntas fundamentales sobre qué hacemos con los aspectos desagradables y, seamos francos, incluso inmorales, de nuestro pasado».
Esto, que en América Latina hemos conocido como el “revisionismo histórico”, es un proceso de larga data. Por ejemplo, la historiadora uruguaya Lucía Sala de Tourón, abanderada de lo que en su país se denominó la corriente del revisionismo histórico, decía en 1996, pero lo practicaba desde mucho antes, que: “la historia siempre se revisa (…). Y además, un campo especial es la revisión de los héroes en general en toda América Latina y también fuera de ella”, añadiendo que, como “la historia ha tenido siempre un peso ideológico muy grande”, esta se transforma en un campo en disputa.
Con ese espíritu, con motivo de la conmemoración de los 500 años de la llegada de los europeos a nuestro continente se desplegó un amplio movimiento revisionista, que en primer lugar exigió que a tal conmemoración no se le denominara celebración del descubrimiento puesto que, desde una perspectiva americana, el descubrimiento solo lo había sido para los europeos y no para los habitantes originales de estas tierras y, en segundo lugar, esa llegada había originado uno de los más grandes genocidios de la historia de la humanidad, lo cual no era un hecho que debiera celebrarse.
En nuestros días tenemos otras muestras elocuentes de lo dicho por Sala de Tourón. Recién hemos asistido a la polémica en torno al papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y su protagonismo en la derrota del fascismo. Hay una corriente revisionista, de signo conservador, que pretende atribuir la victoria sobre la Alemania hitleriana principalmente a los Estados Unidos e Inglaterra, relegando a un segundo o tercer lugar a la antigua URSS.
No cabe duda, entonces, que la historia y la memoria son campos en permanente disputa, y el derribo de estatuas es una de sus manifestaciones, un fenómeno seguramente tan antiguo como la humanidad. Ya en las ciudades mayas del siglo IX, por ejemplo, encontramos huellas de mutilación de monumentos, estelas golpeadas con piedras, seguramente como expresión del descontento con las fechas ahí consignadas; alto relieves pétreos golpeados, altares y monolitos desplazados de su sitio y sepulturas saqueadas, que arqueólogos y antropólogos consideran que pueden haber sido devastados en sublevaciones campesinas u otro tipo de levantamientos contra las clases dominantes.
Así que no hay que extrañarse que, ante los abusos cometidos recientemente contra los afroamericanos en los Estados Unidos, explote el cúmulo de resentimientos represados por siglos.
Lo que si deberíamos recordarle a los estadounidenses indignados, esos que derriban monumentos, es que en su industria cultural, que seguramente consumen gozosamente en sus casas en estos tiempos de pandemia cuando vuelven de derribar estatuas, domina una presentación sesgada, racista, humillante y tergiversada no solo de América Latina sino en general de los países del sur global. En ella, aparecemos como tontos, cobardes, ignorantes, sucios, violentos, corruptos, feos, prostituidos y desleales, y hechos centrales de nuestra historia son desfigurados para que los Estados Unidos y los estadounidenses aparezcan como héroes impolutos que salvan al mundo y a nosotros de nosotros mismos.
Nosotros, atentos, estaremos observando cuándo se dan cuenta.
Escritor, pintor, investigador y profesor universitario de origen guatelmateco con residencia en Costa Rica. Participó en el consejo de redacción de la revista de análisis político cultural Ko’eyú Latinoamericano. Actualmente es presidente de la Asociación por la Unidad de Nuestra América (AUNA-Costa Rica) y dirige la revista Con Nuestra América.