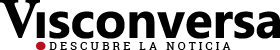Trump, el ignaro disonante

Desde el 29 de noviembre de 1947, en que fue votada la resolución 181 por la Asamblea General de Naciones Unidas, se estableció que la ciudad de Jerusalem –tenida como cuna tripartita del monoteísmo– no debía ser considerada como la capital de ninguno de los dos Estados –Palestina e Israel– en que se dividía la antigua colonia británica de Palestina; en el artificio de resolución de partición se dio a Al Qods (como la llaman los árabes musulmanes) el estatuto de corpus separatum.
Las siguientes resoluciones, como la 242 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del 22 de noviembre de 1967, reiteran el mandato precedente. En particular, la 446 del 22 de marzo de 1979, ante la construcción de asentamientos por parte de Israel en territorios palestinos, señala que los mismos carecen de validez legal y recomendaba a ese Estado respetar las convenciones sobre civiles, solicitándole que desistiera “de adoptar medida alguna que ocasione el cambio del estatuto jurídico y la naturaleza geográfica y que afecte apreciablemente la composición demográfica de los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalem y, en particular, que no traslade partes de su propia población civil a los territorios árabes ocupados». Para la ONU, las capitales son Ramallah (Palestina) y Tel Aviv (Israel).
A pesar de ello, el parlamento israelí (Knesset), desconoció esta y la posterior resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, votando afirmativamente la Ley de Jerusalem, proclamándola como entidad «entera y unificada» capital de su Estado. La misma no fue reconocida en la resolución 478 (1980). Por ejemplo, dando continuidad a sus determinaciones se comprende la resolución 1322 (2000) del Consejo que entre otras cosas «deplora el acto de provocación cometido el 28 de septiembre de 2000 en el Haram al-Charif de Jerusalem (…)”.
Las razones de la comunidad de naciones para inhibirse de reconocer a esa ciudad como capital se basan, fundamentalmente, en que se toman en consideración que las consecutivas expansiones territoriales israelíes devienen de hechos militares que engendran ocupaciones que, a su vez, generan anexiones y en el caso de Jerusalem suponen movimientos involuntarios de habitantes palestinos, mediante violencia, expulsiones y violación de derechos humanos. La ocupación militar y anexión por Israel de la «ciudad sagrada» (Jerusalem Oriental) en la guerra israelo-árabe de 1967, fue un hecho de fuerza que conllevó actos de desplazamiento forzado de población, despojo y barbarie.
Pese a esto, el Congreso estadunidense se inclinó en 1995 por reconocer a Jerusalem como capital israelí, algo que en la práctica fue desatendido por los sucesivos ocupantes de la Casa Blanca que no movieron la embajada de su emplazamiento en Tel Aviv, pretextando que la mudanza conllevaría una exposición internacional indeseable para su seguridad nacional.
Sin embargo, Donald Trump, dio un giro de 180 grados a la política de EE.UU. y la reconoció como capital de Israel. Asimismo, el presidente ordenó iniciar acciones para el traslado de su embajada, sin escuchar las objeciones internacionales ni las de sus socios, innovando y contrariando negativamente la posición de administraciones precedentes. Por su lado, al coincidir con esta decisión el Departamento de Estado anunció que de inmediato haría lo necesario para cumplir con la voluntad del mandatario.
Según una línea de pensamiento, la actual acción de Washington está a contrapelo con la política mayoritaria de la comunidad internacional y trae aparejado no sólo un eventual elemento que desequilibra aún más la endeble aspiración de solución y paz en la región, sino que comporta ingredientes capaces de adicionar, concitar y profundizar conflictos. Se entiende, entonces, que ante dichas posturas –en el caso que nos ocupa– el Frente Amplio del Uruguay señale que la determinación es parte de “la política belicista” impulsada por el presidente Trump, por lo que la rechaza cuando interpreta que «violenta las resoluciones de la ONU referida al estatuto que debería tener dicha ciudad (…)”.
Si recorremos las notas políticas del escritor de origen judío Noam Chomsky nos encontramos con una cita sobre David Ben-Gurión en una declaración de 1948: “Después de que nos convirtamos en una fuerza mayor, como resultado de la creación del Estado, aboliremos la partición y nos expandiremos a toda Palestina”. Y anota Chomsky que ese mismo año Menahem Begin sostuvo que “la partición de la patria es ilegal. Jamás será reconocida. La firma del acuerdo de partición tanto por instituciones como por individuos no es válida. No comprometerá al pueblo judío. Jerusalem fue y será para siempre nuestra capital”.
Al hacerse eco de la Ley de Jerusalem, como presidente a mediados de los 80, Luis Alberto Monge Álvarez –antiguo secretario regional de OIT; visitante habitual, junto con Golda Meir, del embajador uruguayo en la ONU y miembro de la comisión de partición Palestina, Enrique Rodríguez Fabregat– dispuso el cambio de la embajada de Costa Rica: dicen en San José que lo hizo por sus lazos con el sionismo, tras ser embajador en Israel y al influjo de su esposa de entonces, Doris Yankelewitz Berger. La especie es de corte similar a la que recorre hoy el mundo y que recuerda que Jared Kushner –casado con Ivanka Trump– es uno de los principales consejeros del presidente de EE.UU. –agregado a ser yerno– y él y su pareja, además de profesar la confesión judía, comparten la idealidad sionista del premier israelí: ergo, influjos familiares, según los corrillos.
De las ideas del fundador de esta corriente política, el austro-húngaro Theodor Herzl, que pensaba en la creación del Eretz (tierra judía) en la Patagonia argentina, hasta la colocación del “portaviones Israel” –como escribía el gran Gregorio Selser–, con sus actuales 350 o más bombas atómicas capaces de ser portadas por aviones, submarinos o cohetes de largo alcance, se ha valido Estados Unidos para tener un socio político-militar confiable en Medio Oriente. Con su acción, no exenta de vulgar precariedad de razonamiento, Trump sepultó las posibilidades de considerar a EE.UU. como intermediario en las negociaciones de paz entre dos Estados, dando subsidiariamente solución al contencioso jerosolomitano: la mediación washingtoniana desaparece junto con la decisión de su presidente de colocarse abiertamente del lado de Israel. En realidad, «EE.UU. finge ser un mediador imparcial en el conflicto israelo-palestino pero en realidad este mediador fue quien creó y apoyó al régimen de Israel frente al pueblo palestino», como sostiene el embajador Salah al-Zawawi.
Por el momento, junto con los deslindes y censuras a la decisión del presidente estadunidense de Angela Merkel, Emmanuel Macron, Theresa May –entre sus más cercanos– y el resto de la Unión Europea; con la desaprobación de China, Rusia, el Vaticano y centenares de miles de hombres y mujeres en el mundo, se supo que el dirigente libanés del movimiento Hezbollah, Hasán Nasrallah, afirmó que apoya el llamado de militantes palestinos para empezar una intifada destinada a procurar «la liberación de Jerusalem». Por su parte, el jefe de Hamás, Ismaíl Haniyé, incitó a los palestinos a participar en el «día de la ira» y declarar el inicio de “una nueva intifada» contra el pogrom sionista.
En Montevideo, en tanto, la incontinente embajadora del régimen israelí, Nina Ben-Ami, fue llamada a “dar explicaciones” –formulación diplomática para designar las reprimendas a representantes extranjeros– por su crítica mordaz a los dichos del canciller que, entre otras cosas, expuso lo que se conoce como «posición histórica de Uruguay».
Periodista uruguayo que en Montevideo trabajó en CX 8 – Radio Sarandí (1972-76). En el exilio (1976-19859 escribió en El Día, México; El Nuevo Diario de Nicaragua y Agencia Nueva Nicaragua (1983-90). Asimismo, en México lo ha hecho en Novedades, La Jornada y Aldea Global de México (1998-2014). En la actualidad escribe regularmente en Uruguay para el Semanario Voces.